ESCRIBE: Marco Antonio Corcuera (*)
ILUSTRACIÓN: Rogier van der Weyden, «Descendimiento de la cruz» (1435)

No fuiste locuaz, Señor; dijiste siempre lo preciso, lo justo, para que sepamos interpretarte aunque dándole, a veces, distinto sentido. A todo aquel que te interrogó le contestaste lacónicamente; dijiste que Tú eres la verdad y la vida, que quien cree en Ti no morirá para siempre. Te mostraste claro y profundo, cumpliendo el mandato de tu Padre que miraba tus actos y, naturalmente, dictaba tus palabras.
Es verdad que nos habías advertido que todo pasará, el Cielo y la Tierra, mas no tus palabras; es decir, las tenías como inconmovibles. Eso lo demostraste hasta la saciedad en tu vida y en tu pasión.
El Hacedor se valió del verbo, de la palabra para hacer el Universo. ¡Cómo no demostrar interés y desentrañar lo que dijiste en el transcurso de tu vida y, especialmente, en esos tres últimos años que evangelizaste al mundo de entonces! Habrá que rastrear el sentido de tu oración, para que este mundo al fin la entienda, porque parece que tu evangelio se quedó inconcluso. Serían contados tus pasos, tus actitudes y palabras. Decimos esto porque, como verás, Jesús, han transcurrido dos mil años de tu existencia y el mundo todavía no te la comprende del todo y, si lo hace, no respeta tus mandatos ni sigue tus enseñanzas. Tus mandamientos están tirados como un trasto que se apolilla y sólo lo sacamos a luz cuando nos conviene, cuando sentimos sus efectos, pero no cuando debemos observarlos.
De todo esto se infiere que debiste tener mucho cuidado, medir mucho tus últimas palabras, las que pronunciaste colgado desde el madero de la cruz en la posición más incómoda del mundo. Ellas son tu última voluntad, las que reflejan tu doctrina y tránsito por el mundo.
Debiste reflexionar muchísimo en lo que decías, porque eran las últimas, las que iban a resonar en los ámbitos eternos y grabar, definitivamente, tu imagen en el corazón de los hombres. Verdad es que en esa tarde el cielo se encrespó y los rayos cruzaron el horizonte; la lluvia lo inundó todo y la Tierra, en estentóreos movimientos, murió un poco, pero eso conmovió a los que lo presenciaron; nosotros no le damos importancia, lo consideramos simple literatura.
Las humanísimas palabras que recogió Lucas, las íntimas que reveló Juan, y las incomprensibles de Marcos y Mateo, es preciso revisarlas para recoger tu pensamiento.
Pides que tu Padre nos perdone, porque no sabemos lo que hacemos. Esto significa una extraordinaria capacidad de amor y de perdón. Es verdad que, aunque nos diste el libre albedrío, no lo sabemos emplear; hacemos cosas incomprensibles, como el haberte dado muerte, por ejemplo; aunque esto fuera para redimirnos.
No sabemos lo que hacemos: envenenamos nuestro ambiente, somos lobos de nosotros mismos; nos denigramos, y no tenemos compasión alguna de nada ni de nadie.
Tu muerte resulta la mayor ignorancia de la historia de la humanidad. Ajusticiado entre dos vulgares ladrones. ¿Por qué, Señor? ¡Sólo porque no sabemos lo que hacemos! No. Aunque tu perdón sea grande y comprenda hasta a tus asesinos, creemos que necesitamos algún castigo; pues la simple promesa de perdonar a los que nos ofenden, nos pesa más que los débiles golpecitos que nos damos en el pecho para pedir perdón.
También es humanísima tu segunda expresión, la dirigida a Dimas, el buen ladrón: «Hoy estarás conmigo en el Paraíso».
Plantado entre ladrones, es decir, entre nosotros (¿Quién tirará la primera piedra?), dices una de las frases más entrañables que revela, tu pensamiento, la mansedumbre de tu vida y la promesa de un mundo mejor. No caíste en la tentación de bajarte de la cruz, liberar a tus compañeros de suplicio y burlarte de tus verdugos, como te lo pidió Gestas, el mal ladrón; lo que podías haber hecho, si lo hubieras deseado. Preferiste optar por la humildad y la resignación. Esto armoniza con la última palabra en que le pides a tu Padre que te ampare, encomendando en sus manos tu espíritu. No olvides que no sólo es la última que pronuncias en la cruz, sino en toda tu vida terrena. Ella, como la primera y la segunda, están encomendadas a tu Padre, a quien mencionas como siempre con devoción y recogimiento, porque Él está en todas las cosas que te suceden y se proyectan al porvenir, siguiendo rigurosamente el curso de los acontecimientos. El Padre se confunde contigo, porque si no: ¿cómo se interpretan las palabras que en respuesta diste a Felipe, que indagaba por tu Padre?: «El que me ve a mí, ve a mi Padre». Es decir, son una misma persona; parte de la trinidad que te autoriza a hablar por Él, con Él y como Él.
La oración te acompaña siempre, la hiciste en el desierto durante varios días, en el huerto de los Olivos, antes de tu juzgamiento y ahora en el cadalso. Ese encuentro con tu Padre te produce gran regocijo; tus plegarias las diriges al Padre, se confunden con su propia naturaleza.
Las palabras familiares, de intimidad, casi de recogimiento, a la persona de tu Madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo; hijo, ahí tienes a tu Madre». Ella, que presidió tu vida y te acompañó devotamente tenía que encontrarse en tus últimos instantes ante el testigo Juan, tu apóstol preferido. Es a él al que le encomiendas, en semejante trance, para que le sirvas de apoyo en tu ausencia material. Luego tienes una sed incontenible, pasando del tormento moral al meramente fisiológico, el de la sed. Desangrado, víctima de todos los suplicios inimaginables, tus células tenían que pedir perdón ya que les era imposible seguir resistiendo. «Se había deshidratado el aire de tu sangre». Vas de la imploración divina (al Padre) a la simplemente humana (al hombre), lo que te obliga a resistir en los labios la esponja de vinagre, para siquiera humedecerlos.
Ya no te fue posible ocultar las torturas que habías resistido hasta entonces, y te brotó de repente el hombre que llevabas en las entrañas para implorar. Pero es una sed infinita de ternura, de amor, de bondad. No encontramos en ninguna parte página igual de abatimiento; si tu sacrificio no fue en vano, fue para curar el mar de culpas que arrastramos. Es el pedido de agua que haces a la samaritana en la vera del camino, pero esta vez en la más incómoda de las posiciones; vinagre que lo devuelves por la herida que te hace Longinos en el costado de tu alma, para darlo todo por consumado, pero con la satisfacción del haber cumplido, de quien llena todos los requisitos exigidos por el Padre para redimir a la humanidad.
La tercera palabra, la incomprensible, aquella de imploración al Padre, interrogándole por qué te abandona, traída por Marcos y Mateo, significa la consagración del hombre en la Tierra. Cristo no habla como Dios, sino como un simple ser viviente, como un ser que sufre, padece y medita ante todos los porqués, de este mundo, cuyas explicaciones quedan vibrando en el aire: Dios abandonado por Sí mismo, el hombre abandonado por el hombre, el hombre Dios y el Dios hombre pronunciando una frase que nosotros la pronunciamos todos los días, cuando morimos por pocos sin saber qué hacer.
(*) Marco Antonio Corcuera, poeta peruano. Este artículo ha sido recogido en Tareas de la palabra, Guayaquil (2010), pp. 375-378. Publicado en el diario La Industria de Trujillo, 15 de abril de 1992.
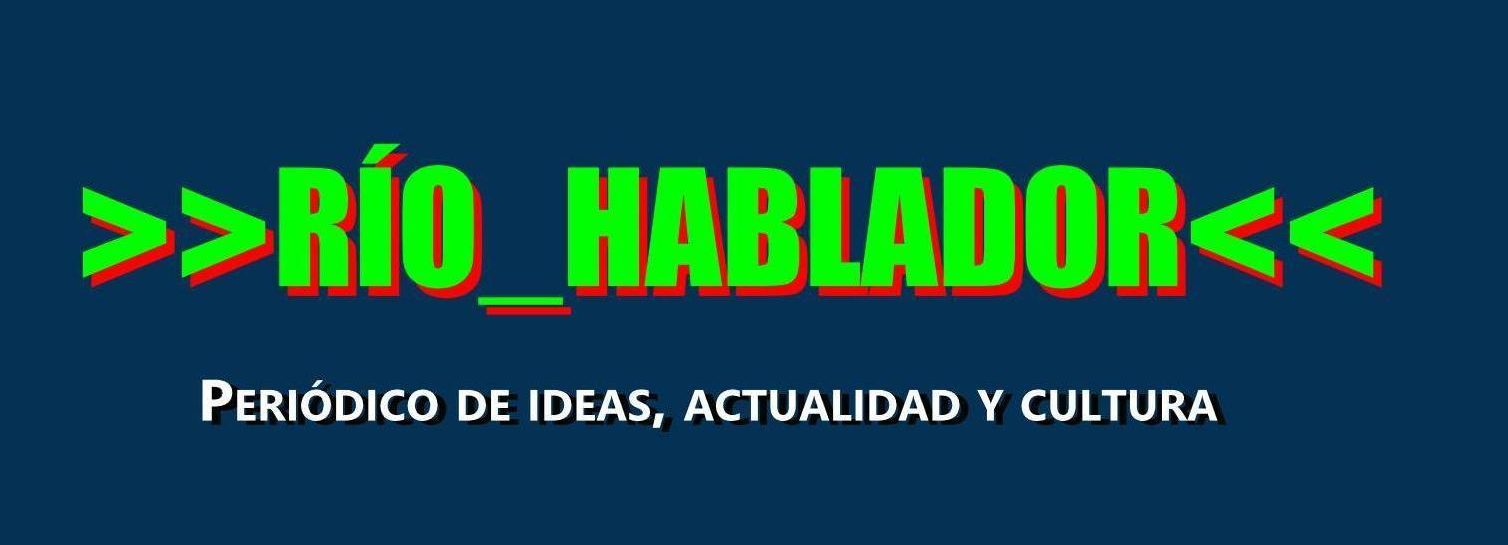










Deja un comentario